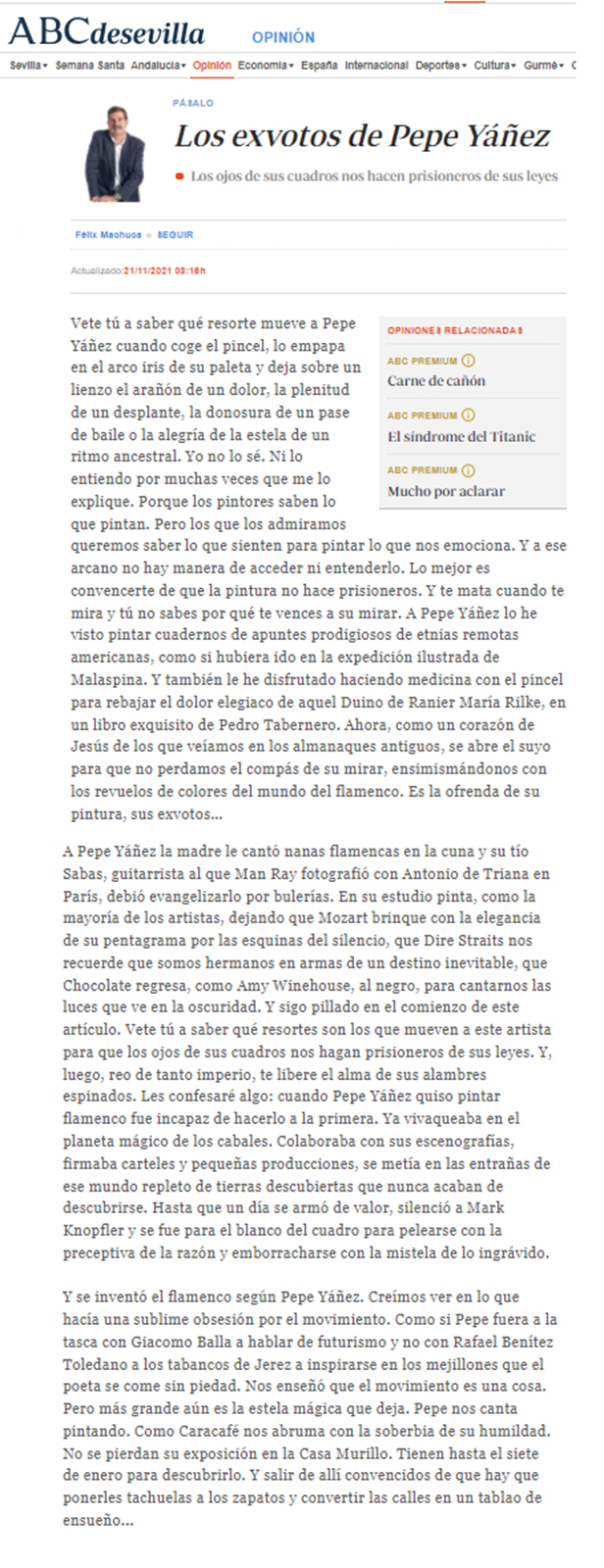Reseña de Félix Machuca para ABC -
ENLACE A NOTICIA EN DIARIO ABC
Vete tú a saber qué resorte mueve a Pepe Yáñez cuando coge el pincel, lo empapa en el arco iris de su paleta y deja sobre un lienzo el arañón de un dolor, la plenitud de un desplante, la donosura de un pase de baile o la alegría de la estela de un ritmo ancestral. Yo no lo sé. Ni lo entiendo por muchas veces que me lo explique. Porque los pintores saben lo que pintan. Pero los que los admiramos queremos saber lo que sienten para pintar lo que nos emociona. Y a ese arcano no hay manera de acceder ni entenderlo. Lo mejor es convencerte de que la pintura no hace prisioneros. Y te mata cuando te mira y tú no sabes por qué te vences a su mirar. A Pepe Yáñez lo he visto pintar cuadernos de apuntes prodigiosos de etnias remotas americanas, como si hubiera ido en la expedición ilustrada de Malaspina. Y también le he disfrutado haciendo medicina con el pincel para rebajar el dolor elegiaco de aquel Duino de Ranier María Rilke, en un libro exquisito de Pedro Tabernero. Ahora, como un corazón de Jesús de los que veíamos en los almanaques antiguos, se abre el suyo para que no perdamos el compás de su mirar, ensimismándonos con los revuelos de colores del mundo del flamenco. Es la ofrenda de su pintura, sus exvotos…
A Pepe Yáñez la madre le cantó nanas flamencas en la cuna y su tío Sabas, guitarrista al que Man Ray fotografió con Antonio de Triana en París, debió evangelizarlo por bulerías. En su estudio pinta, como la mayoría de los artistas, dejando que Mozart brinque con la elegancia de su pentagrama por las esquinas del silencio, que Dire Straits nos recuerde que somos hermanos en armas de un destino inevitable, que Chocolate regresa, como Amy Winehouse, al negro, para cantarnos las luces que ve en la oscuridad. Y sigo pillado en el comienzo de este artículo. Vete tú a saber qué resortes son los que mueven a este artista para que los ojos de sus cuadros nos hagan prisioneros de sus leyes. Y, luego, reo de tanto imperio, te libere el alma de sus alambres espinados. Les confesaré algo: cuando Pepe Yáñez quiso pintar flamenco fue incapaz de hacerlo a la primera. Ya vivaqueaba en el planeta mágico de los cabales. Colaboraba con sus escenografías, firmaba carteles y pequeñas producciones, se metía en las entrañas de ese mundo repleto de tierras descubiertas que nunca acaban de descubrirse. Hasta que un día se armó de valor, silenció a Mark Knopfler y se fue para el blanco del cuadro para pelearse con la preceptiva de la razón y emborracharse con la mistela de lo ingrávido.
Y se inventó el flamenco según Pepe Yáñez. Creímos ver en lo que hacía una sublime obsesión por el movimiento. Como si Pepe fuera a la tasca con Giacomo Balla a hablar de futurismo y no con Rafael Benítez Toledano a los tabancos de Jerez a inspirarse en los mejillones que el poeta se come sin piedad. Nos enseñó que el movimiento es una cosa. Pero más grande aún es la estela mágica que deja. Pepe nos canta pintando. Como Caracafé nos abruma con la soberbia de su humildad. No se pierdan su exposición en la Casa Murillo. Tienen hasta el siete de enero para descubrirlo. Y salir de allí convencidos de que hay que ponerles tachuelas a los zapatos y convertir las calles en un tablao de ensueño...
Vete tú a saber qué resorte mueve a Pepe Yáñez cuando coge el pincel, lo empapa en el arco iris de su paleta y deja sobre un lienzo el arañón de un dolor, la plenitud de un desplante, la donosura de un pase de baile o la alegría de la estela de un ritmo ancestral. Yo no lo sé. Ni lo entiendo por muchas veces que me lo explique. Porque los pintores saben lo que pintan. Pero los que los admiramos queremos saber lo que sienten para pintar lo que nos emociona. Y a ese arcano no hay manera de acceder ni entenderlo. Lo mejor es convencerte de que la pintura no hace prisioneros. Y te mata cuando te mira y tú no sabes por qué te vences a su mirar. A Pepe Yáñez lo he visto pintar cuadernos de apuntes prodigiosos de etnias remotas americanas, como si hubiera ido en la expedición ilustrada de Malaspina. Y también le he disfrutado haciendo medicina con el pincel para rebajar el dolor elegiaco de aquel Duino de Ranier María Rilke, en un libro exquisito de Pedro Tabernero. Ahora, como un corazón de Jesús de los que veíamos en los almanaques antiguos, se abre el suyo para que no perdamos el compás de su mirar, ensimismándonos con los revuelos de colores del mundo del flamenco. Es la ofrenda de su pintura, sus exvotos…
A Pepe Yáñez la madre le cantó nanas flamencas en la cuna y su tío Sabas, guitarrista al que Man Ray fotografió con Antonio de Triana en París, debió evangelizarlo por bulerías. En su estudio pinta, como la mayoría de los artistas, dejando que Mozart brinque con la elegancia de su pentagrama por las esquinas del silencio, que Dire Straits nos recuerde que somos hermanos en armas de un destino inevitable, que Chocolate regresa, como Amy Winehouse, al negro, para cantarnos las luces que ve en la oscuridad. Y sigo pillado en el comienzo de este artículo. Vete tú a saber qué resortes son los que mueven a este artista para que los ojos de sus cuadros nos hagan prisioneros de sus leyes. Y, luego, reo de tanto imperio, te libere el alma de sus alambres espinados. Les confesaré algo: cuando Pepe Yáñez quiso pintar flamenco fue incapaz de hacerlo a la primera. Ya vivaqueaba en el planeta mágico de los cabales. Colaboraba con sus escenografías, firmaba carteles y pequeñas producciones, se metía en las entrañas de ese mundo repleto de tierras descubiertas que nunca acaban de descubrirse. Hasta que un día se armó de valor, silenció a Mark Knopfler y se fue para el blanco del cuadro para pelearse con la preceptiva de la razón y emborracharse con la mistela de lo ingrávido.
Y se inventó el flamenco según Pepe Yáñez. Creímos ver en lo que hacía una sublime obsesión por el movimiento. Como si Pepe fuera a la tasca con Giacomo Balla a hablar de futurismo y no con Rafael Benítez Toledano a los tabancos de Jerez a inspirarse en los mejillones que el poeta se come sin piedad. Nos enseñó que el movimiento es una cosa. Pero más grande aún es la estela mágica que deja. Pepe nos canta pintando. Como Caracafé nos abruma con la soberbia de su humildad. No se pierdan su exposición en la Casa Murillo. Tienen hasta el siete de enero para descubrirlo. Y salir de allí convencidos de que hay que ponerles tachuelas a los zapatos y convertir las calles en un tablao de ensueño...